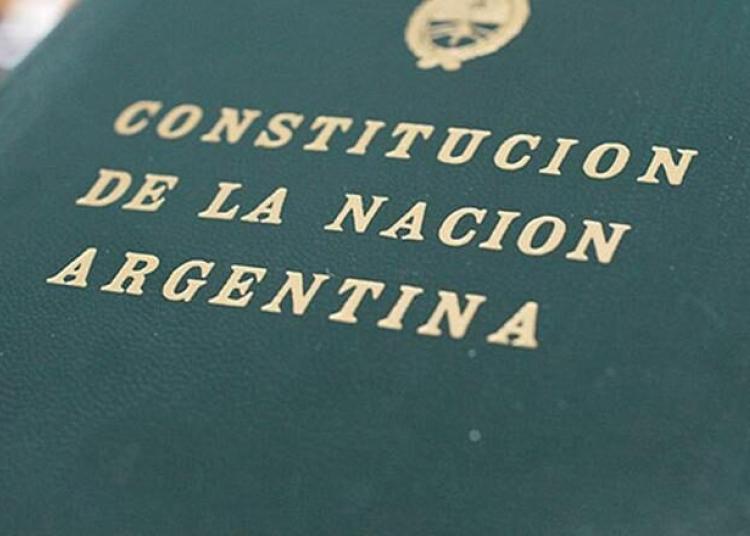“Orden jurídico, Derechos y Soberanía” (en tiempos pretéritos y actuales)
Sentido histórico y social del orden jurídico.
Se debe observar que efectivizando un potente instrumento de sometimiento colonial, se oculta al conjunto de la población que el ordenamiento jurídico de una sociedad dependiente expresa la respectiva estructura de dominación social, y cómo esa formalización se alcanza a través de la incorporación a la ideología jurídica dominante en el país dependiente de las teorías, métodos de interpretación, doctrinas, y criterios jurisprudenciales, desarrollados en países centrales para fortalecer el predominio de sus propias clases dominantes; y el consiguiente rechazo de toda teoría, jurisprudencia, doctrina económica, etc., que puedan significar real o virtualmente un cuestionamiento de tal predominio; y así a consolidar la dominación periférica de las clases dominantes locales, las que utilizan un sistema jurídico-positivo directamente orientado a fomentar el desarrollo de los intereses políticos y económicos extranjeros: garantía a las inversiones extranjeras, privilegios financieros, aduaneros, impositivos o similares, regímenes especiales de promoción, etc. Para superar esa pedagogía de la dependencia es necesaria una hermenéutica de la realidad histórica que permita conocer la técnica opresora o liberadora del derecho, según sea quien la instrumenta.
Por ello, entendemos necesario remarcar ab initio el trascendente rol que debe cumplir la enseñanza del Derecho respecto al “estudio de la idea y del bien” de la Justicia, que en nuestros pueblos vino practicándose -salvo breves periodos- en una forma acorde con el proyecto neo-colonial. Esa pedagogía aplicada a los futuros juristas argentinos fue la forma de trasmitir la ideología de los sectores dominantes, y su resultado sostener una visión de contenido aséptico que encubre su verdad ideológica con un pretendido manto “científico”, que lleva a insensibilizar al estudioso y alejarlo de los procesos socio-políticos de los pueblos.
Es necesario revelar el designio político que ello encubre, para evitar que se resigne la función específicamente humana de descubrir la verdad de la Justicia, con la cual apreciar objetivamente la realidad social concreta, y actuar por inferencia. El degradar, si no prohibir, el conocimiento filosófico para de este modo vedar la estimación racional de descubrir la verdad de la Justicia, tal el bienestar general que equivale a la Justicia en su más alta expresión, “es una inveterada artimaña de las oligarquías para justificar sus sevicias tiránicas dirigidas a inmovilizar las formas de vida colectiva que tienen implantadas” (cf., Arturo E. Sampay, “Constitución y Pueblo”, Ediciones Cuenca, Buenos Aires, 1ª edición, pp. 74/75).
Es para superar dicha pedagogía que es necesario abrir la comprensión de la totalidad del conocimiento sociológico, con una hermenéutica de la realidad histórica que permita conocer la técnica opresora o liberadora del derecho, según quien lo instrumenta. Es el campo de la Sociología Política, entendida como el conocimiento de la concreta realidad política. Lo cual lleva a explicar y sostener el imperativo de luchar por un derecho positivo integrado por un conjunto de reglas conducentes al bien común, y que su interpretación debe ser orientada a la consecución de ese bien superior. Cabe expresar aquí que Ihering, que realizó valiosos aportes a la ciencia del derecho, sostiene el sentido histórico y social del orden jurídico, pero no como simple resultado de una evolución histórica, sino como aspiración finalista, o teleológica, hacia un ideal de aseguramiento y mejoramiento progresivo de las condiciones sociales. “Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha” (Rudolf von Ihering, “La Lucha por el Derecho”, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1977, pág., 58).
La Constitución y la interpretación jurídica.
Por cierto, es determinante ingresar al tema de la Constitución y su interpretación. Las constituciones de los países se encuentran condicionadas a la realidad social. El siglo XXI se inició con la Argentina sumida en una crisis estructural aguda. Es el inapelable veredicto de la experiencia histórica, y ello se acentúa actualmente. Obviamente, todo ello precisó contar como indicaba Salvador M. Lozada con una “clase herodiana”, y con un seudoconstitucionalismo formal para impulsar la extranjerización privatizada del proceso económico, descapitalizar el país y legalizar las alarmantes desigualdades y graves discriminaciones en perjuicio del bienestar colectivo.
Se debe tener presente la correlación que existe entre la Constitución real y la Constitución escrita, dado que la primera es el ámbito donde dirimen su predominio los distintos sectores sociales -tanto internos, como externos- de la comunidad política. También, es necesario observar la afirmación de la Justicia que debe contener la Constitución real atento a las condiciones sociales de producción y cultura. La adecuación a tales condiciones sociales conforma los criterios para valorar la Constitución real y a la Constitución escrita y, en consecuencia, esos criterios vienen a servir de ideales para animar la lucha del pueblo por una Constitución mejor. En su integridad la Constitución es, ciertamente, una estructura multidimensional: cultural-económica en la base (Constitución real) y jurídico-institucional en el vértice (Constitución escrita o jurídico-formal).
La axiología constitucional es la que indica el grado de injusticia que contiene la Constitución existente y las aptitudes especiales de quienes tienen en suerte ejercer la técnica constituyente, que se entronca con la visión aguda de lograr los medios adecuados para fundar una Constitución real mejor y la fortaleza para remover los intereses adquiridos al amparo de la Constitución escrita vigente. Cabe aclarar que la Técnica Política, no consiste en la acción política misma, sino en saber cómo se efectúa, en la medida de lo posible, el fin de la Ciencia Política, esto es la justicia (cf.; Arturo E. Sampay, ob. cit., pág., 72). Ciertamente, el progreso de la justicia es el sentido esencial de la historia.
Sampay señalaba que "el bien de la comunidad es la justicia, o sea el bienestar público"; el cual se logra por los cambios de bienes y servicios de cosas destinadas a producir bienes cuyo consumo comporta tal bienestar. Así es que hay bienestar público o justicia, cuando cada miembro de la comunidad dispone de los bienes necesarios para estar en condiciones de desarrollarse libre e integralmente; esto es, de lograr la felicidad natural. Por tanto, la suprema finalidad de la Justicia es conseguir, acordando los cambios, la suficiencia de los referidos bienes para todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Ello permite precisar que la ciencia política es la ciencia de la Justicia, y de los modos de estructurar y hacer actuar a la comunidad para efectuarla; y que la estructuración política de la comunidad a fin de realizar la Justicia denominase Constitución. Sin duda, cuando la sociedad descubre su imperfecta composición y las desiguales condiciones de vida que la aquejan se impone la lucha por el progreso de la Justicia.
Cabe resaltar entonces que el espacio que va desde la Constitución real a la Constitución escrita se nutre con la interpretación de la Constitución. Por ello, no debemos olvidar nunca que hablar de la Constitución es encontrarse en el plano político, y recíprocamente cuando se adopta una actitud política o una decisión institucional, se está utilizando un criterio de interpretación constitucional acorde a determinados intereses. El punto pasa, entonces, en saber a qué intereses defiende esa interpretación de la Constitución: si a satisfacer los intereses de unos pocos en base a una concepción oligárquica o al progreso de la Justicia, que en realidad es la finalidad natural de la Constitución. El anhelo de Justicia es inherente a la índole humana, y en la infraestructura sociológica de la Constitución subyace la lucha por el predominio político y pugnan los ideales que, surgidos del pueblo, buscan la Constitución mejor y, por ello, se oponen a la obstinación de una oligarquía que se resiste a su transformación.
Por ello, debemos mencionar que la expresión elíptica desarrollo político tiene como significado la búsqueda del régimen político más apropiado para impulsar el desarrollo económico de un país en cierta etapa de su evolución histórica. En esencia, pues, el desarrollo político establece las estructuras político-institucionales más adecuadas para un acelerado desarrollo económico. Y el desarrollo económico, como se sabe, consiste en instituir las estructuras socio-económicas más aptas para explotar con procedimientos modernos los recursos con que cuenta la comunidad política a fin de multiplicar la productividad del trabajo social, para que todos y cada uno de sus miembros gocen de los bienes materiales de la civilización. Dicho, en otros términos: el desarrollo político comprende el conjunto de cuestiones relativas a la instauración de una Constitución justa, pues en su integridad la Constitución -como vimos-, es ciertamente, una estructura multidimensional: cultural-económica en la base (Constitución real) y jurídico-institucional en el vértice (Constitución escrita o jurídico-formal). Por tanto, no es suficiente tampoco realizar un análisis predominantemente jurídico-formal de las causas que se producen en la infraestructura sociológica de la Constitución y que se corporizan en la inestabilidad de la Constitución escrita, pues al hacerlo de tal modo se aleja el examen de las causas económico-sociales que llevan a la crisis de nuestro sistema institucional (cf., Arturo E. Sampay, “Constitución y Pueblo”, Cuenca Ediciones, Buenos Aires, 1974, 2ª edición, pp. 251-255).
En la Argentina del siglo XXI los sectores mayoritarios de la Nación no deben estar apartados de temas que hacen a sus derechos fundamentales y a la Constitución, la que continúa siendo campo exclusivo para un pequeño sector de letrados que son quienes tienen la facultad de definir criterios al respecto. En el mundo europeo así era hace muchísimos años cuando el patriciado romano tenía la facultad de "decir el derecho" (la iuris dictio), y la plebe luchaba por su derecho para saber cuál "era el derecho". En tal sentido, cabe señalar que en nuestro país desde hace tiempo el contenido global de la Constitución no cuenta con la voz del pueblo pues se creó la falsa imagen de que ocuparse del mismo es una cuestión inoportuna o un esfuerzo inútil, y que hay que dejarlo para otros tiempos y otras personas. Así, lo que se refiere a la Constitución es postergado ante otras exigencias que tiene la vida cotidiana. Por cierto, ello parte del falso dilema de encarar a la Constitución sólo como un instrumento jurídico y no entenderla como un elevado documento político que institucionaliza un Proyecto de Nación. También encubre la intención de marginar al pueblo en la definición de los objetivos y medios para realizarlo, en especial sobre las normas de política económica constitucional que los abarca. Esa actitud reitera la concepción elitista que durante el siglo XIX tuvo la definición del contenido de la Constitución escrita o jurídico-formal.
El orden jurídico impera en función de la soberanía.
También es necesario expresar que el derecho es una técnica social específica, más no debe perderse de vista que se presenta como un producto histórico en una sociedad determinada. Para su estudio y conocimiento es necesario superar toda enseñanza basada en el dato, en la memorización del hecho aislado, sin conexiones, sin causalidades, y sin relación con la Justicia en su más alta expresión. Por consiguiente, es imprescindible contemplar la temporalidad de las normas a partir de su inserción concreta en la dialéctica social (Jorge Francisco Cholvis, “Los Derechos, la Constitución y el Revisionismo Histórico Constitucional”, Universidad Nacional de Lanús, Colección de Cuadernos, Ediciones de la UNLa, 2017).
El marco político e ideológico del discurso único del modelo neoliberal y del mercado como panacea es la expresión del poder concentrado ejercido por los sectores dominantes, y el egoísmo e individualismo incorporados como pautas de conducta, que llevan a la pérdida de la solidaridad social. Así es que hemos de asistir a un duro debate en el que confrontaran las dos corrientes que en distintos tiempos y de diferentes formas luchan por predominar en la historia del hombre: tal quienes actualmente desde grandes conglomerados económico-financieros y periodísticos, con sus intelectuales orgánicos inculcan una visión falsa de la historia y de la realidad contemporánea impulsando un clima ideológico proclive al sostén de fuerzas políticas conservadoras, y por otro lado quienes impulsan el progreso social como vía para lograr el “buen vivir” del pueblo. Dos modelos en pugna. Confrontación que existe tanto en distintas zonas del planeta, como en el contexto regional y en Argentina. En esencia es la disputa sobre la distribución del ingreso, del producto social; o sea, quienes serán los destinatarios del resultado de políticas socio-económicas.
En las pasadas décadas de reformas estructurales de inspiración neoliberal, impulsadas desde el llamado “Consenso de Washington”, y con el apoyo de los grupos de poder económico internacional articulados a ellas y de las oligarquías locales, se fueron insertando las doctrinas y normas que forzaron la adopción de un conjunto de políticas orientadas a reducir a un mínimo los ámbitos de ejercicio de la soberanía, y así limitar y perjudicar el margen de mediación estatal. Ello condujo al desmantelamiento del patrimonio y de las capacidades estatales de decisión soberana, y fue paralelo a la creación de un entramado jurídico internacional orientado a recortar adicionalmente la capacidad de decisión soberana de los Estados dominados.
En la ideología dominante en materia económica, actualmente predomina lo financiero frente a lo productivo; el concepto de “propiedad privada” decimonónico frente a la propiedad personal y social, pública o estatal; el mercado frente a cualquier tipo de regulación estatal; lo individual frente a lo colectivo; y el ajuste frente al crecimiento y equidad. Lo cual se conforma, así como una visión ideológica del neoliberalismo económico que conforma el actual nombre del neocolonialismo en este tiempo; y la deuda externa que es uno de sus instrumentos. En sectores de América latina se asiste también a este proceso desde la perspectiva de los que no deciden el rumbo. En el plano real, la globalización se refleja en la expansión de las corporaciones transnacionales y sus filiales, en cuyo seno se internacionaliza una parte del valor agregado en la economía mundial.
Pero, la globalización incluye claramente otra dimensión fundamental: la financiera, arraigada en un mercado planetario fuertemente especulativo. El sistema es administrado por un marco regulatorio que responde, naturalmente, a los intereses de los países centrales y las grandes corporaciones ¿Cómo respondió Argentina y acentuó actualmente, a estas tendencias? De la peor manera imaginable. Quedó atrapada en la visión fundamentalista de la globalización, según la cual todo sucede en el orden global y el poder radica en los actores transnacionales y las grandes potencias, en primer lugar, en los Estados Unidos. A partir de allí, marginó el mercado interno. Una combinación fatal: apertura y desprotección de la producción nacional. Esto ha provocado el más extraordinario proceso de extranjerización de la economía.
Por todo ello, cabe advertir que el neoliberalismo nunca viene sólo, no es solamente una ideología económica, pues como marca la historia -tanto en nuestro país como en otros donde fue aplicado-, necesita el sostén de férreas políticas represivas y comunicacionales ante las reacciones que provoca en los sectores postergados. Por lo cual, como venimos sosteniendo, debemos remarcar que el endeudamiento se va concretando con textos normativos (leyes, decretos, resoluciones) y doctrinas que conforman la trama jurídica de sometimiento, que son utilizados como instrumentos para el saqueo de nuestro patrimonio nacional, lo que refleja la esencia de una situación colonial (Jorge Francisco Cholvis, “Constitución, endeudamiento y políticas soberanas”, Ediciones Fabro, 2019, pág. 426).
Lo cual es imprescindible tener presente ante el nuevo endeudamiento que se anunció recientemente, con otra devaluación y los mecanismos predispuestos para la fuga de capitales, que como en 2018 volverán a utilizarse. Sin duda, dado el carácter ilegal, ilegítimo e impagable del endeudamiento que por estas distintas vías se puso y se pone sobre las espaldas del pueblo argentino, deberá ser encarado, analizado, auditado e impugnado firmemente, en todos los ámbitos e instancias que sea necesario; pero sobre todo es imprescindible poner en conocimiento preciso de los diversos sectores de la sociedad argentina los medios e instrumentos con los cuales se lo contrajo y por cierto, la necesidad de alcanzar el poderoso esquema político que nos posibilite salir definitivamente de esta penosa etapa. Para lograrlo se deberá dar a conocer el problema, y revivir nuestra memoria histórica, y así estará el pueblo argentino en condiciones ponerle fin a este grave problema (Conf., Horacio Rovelli, “Análisis del Acuerdo con el F.M.I.”, www.iade.org.ar/noticias/analisis-del-acuerdo-con-el-fmi, Especial para el sitio IADE-RE).
Es claro que la soberanía es un elemento determinante del Estado y su ejercicio efectivo es un requisito esencial para que el país pueda dar respuestas propias en el escenario global. El orden jurídico impera en función de la soberanía. La soberanía sigue siendo una cualidad del poder y un elemento modal del Estado moderno. Por consiguiente, debemos remarcar que hacer política desde el campo popular necesariamente es situarse allende el simulacro, y para ello profundizar el debate, levantar los valores de la Nación, los derechos de los pueblos y de su identidad.
La problemática de los derechos.
Sin duda, el anhelo de Justicia es inherente a la índole humana, y su realización progresa constantemente en la historia, pese a la terca resistencia de los derechos adquiridos. La totalidad de los actos humanos se objetivan en instituciones sistémicas que conforman lo que se llama “estado de derecho”. La ley recibe su fuerza moral del hecho de estar ordenada al bien común. Señalaba Sampay que la lengua griega clásica utilizó la voz nomikós para significar legalidad, esto es la condición de un acto social cuya ejecución se atiene a los procedimientos formales preestablecidos; y la expresión nóminos para designar legitimidad, vale decir, la conformidad de un acto con lo justo natural. No puede ser legítimo gobernar sin considerar si se lo hace justa o injustamente. La “legitimidad” se concreta sólo cuando la acción del gobernante se ordena a la efectuación del valor Justicia. Y, por el contrario, el gobierno será “ilegítimo” si no impulsa y logra tan elevado objetivo; sólo podrá argumentar meramente “legalidad” formal. Tal cual ocurre ahora en nuestro país.
La problemática de los derechos humanos -sin duda- no debe transcurrir solamente por el meridiano de su identificación y formulación, sino que debe incorporar principalmente en ella cómo asegurar su vigencia para todos y en todo tiempo y lugar. O sea, en otros términos, cómo realizar el bienestar general que equivale a la Justicia en su más alta expresión, y cómo alcanzar la vida abastecida con los bienes exteriores que la persona necesita para tender libremente a su desarrollo y disfrutar los bienes interiores que la perfeccionan y hacen feliz. Así es que sólo cuando todos y cada uno de los miembros de una sociedad logren el bienestar conforme al grado de civilización contemporáneo, recién podrán tener asegurado el supremo objetivo de la comunidad que es el goce de los “beneficios de la libertad” para estar en condiciones de desarrollarse plenamente como seres inteligentes y espirituales (Véase, Ana Jaramillo, “Justicia y Dignidad Humana”, Universidad Nacional de Lanús, Colección de Cuadernos, Ediciones de la UNLa, 2017).
Los derechos humanos fueron construyéndose según el resultado de las distintas luchas contra las diversas formas de desigualdad erigidas por las clases dominantes a lo largo de la historia. Por lo que se refiere al significado del “derecho” en la expresión “derechos humanos”, el debate es permanente. El reconocimiento y la protección de los derechos humanos están en la base de las Constituciones democráticas modernas. Derechos humanos, democracia y paz son tres elementos necesarios del mismo movimiento histórico: sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia; sin democracia no existen las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos (Bobbio, Norberto, “El tiempo de los derechos”, Editorial Sistema, Madrid, 1991, pág., 14).
Como vimos, al decir de Ihering el derecho es lucha, y no puede ser de otro modo porque siempre expresa una cosmovisión, un sistema de ideas. La cuestión está en saber qué ideas expresa. Siempre los derechos resultaron de luchas políticas y les dieron forma a sus logros. Sin duda, el derecho es el medio necesario para empujar la política de respeto a la dignidad humana (cf., Raúl Zaffaroni, “El derecho es lucha”, Página/12, septiembre 7 de 2016). Por consiguiente, es imprescindible contemplar la temporalidad de las normas a partir de su inserción concreta en la dialéctica social. El derecho necesariamente se vincula a la conciencia jurídico-política de cada pueblo y cada época, o sea a la axiología que se modifica a lo largo del tiempo.
Como se sabe, el desarrollo de los derechos del hombre ha pasado a través de tres fases y ya estamos en una cuarta; en un primer tiempo se han afirmado los derechos de libertad, es decir, todos aquellos derechos que tendieron a limitar el poder del Estado y a reservar al individuo o a los grupos particulares una esfera de libertad respecto del Estado; en un segundo tiempo se han promulgado los derechos políticos, al concebirse la libertad no sólo negativamente como impedimento, sino positivamente como autonomía, y han tenido por consecuencia la participación cada vez más amplia, difundida y frecuente de los miembros de una comunidad en el poder político (o libertad en el Estado); en la tercera, se han proclamado los derechos sociales que expresan la maduración de nuevas exigencias, incluso de nuevos valores, como los del bienestar y de la igualdad no solamente formal, que se podrían llamar libertad a través o por medio del Estado. Y ya estamos transitando una cuarta, como es el derecho al desarrollo y la lucha por el medio ambiente.
A esta nota -debemos señalar con énfasis- la anima un embanderamiento a favor de la actual y de por sí legítima solicitud de los pueblos por una organización social que sea justa. Pues como sostenía Sampay “estoy obligado a asumir esta actitud, ya que el fin último de las ciencias que versan sobre las cosas naturalmente predispuestas para la práctica no es conocerlas y contemplarlas, sino hacerlas. No basta, entonces, con teorizar sobre la justicia, sino que hay que luchar para realizarla” (Arturo Enrique Sampay, “Constitución y Pueblo”, Cuenca Ediciones, Buenos Aires, 1973, pág. 3).
Asimismo, hemos de remarcar que el fin natural de la comunidad, y de la Constitución que la estructura, es conseguir que todos y cada uno de los miembros que integran el cuerpo social, a través de los cambios de cosas y servicios, obtenga cuanto necesitan para estar en condiciones de desarrollarse íntegramente acorde con su dignidad humana. A quien ejerce el gobierno, valiéndose de su inteligencia y de su arte, nada se le podrá reprochar sólo cuando observe la más importante actitud que es hacer que reine la Justicia en las relaciones con sus conciudadanos (cf., Platón, “Las Leyes. Epinomis. El político”, Editorial Porrúa S.A., México, 1970, pág. 332). Lo cual no ocurre actualmente en Argentina.
Finalmente, es indispensable considerar en este análisis la relación entre la formación de la conciencia jurídica nacional, y el compromiso por un derecho acorde al progreso social, que coadyuve a la consolidación de los procesos democráticos en los países que luchan por alcanzar el desarrollo socio-económico, y alcanzar la vigencia efectiva de los derechos humanos básicos de los pueblos. Por cierto, que el Derecho no es (o no debería ser) cuestión de gramática, semántica o pura lógica formal, sino de justicia.
En la Argentina de hoy sostenemos que es imprescindible alcanzar plenamente el objetivo de Justicia, ley, y derechos efectivos para los pueblos. Construir un destino mejor y más justo contra la voluntad de los poderosos. Encarar la propuesta del campo popular en nuestro tiempo: logro de inclusión y ampliación de derechos, de construcción de un orden social justo y equitativo. No conformarnos nunca con lo obtenido si existen ámbitos o relaciones sociales donde imperan la injusticia y la inequidad. Nuestro compromiso debe ser avanzar en la búsqueda de mayor bienestar para el pueblo todo. Es que el jurista debe ser un impulsor del progreso de la Justicia.